Fui con algo de temor. No tengo porque negarlo. Aunque hayan pasado 20 años desde que el fallecido ayatolá Ruhollah Jomeini pronunciara la fatua que codenaba y pedía el asesinato de Salman Rushdie por “blasfemar el islam”, según Irán, con el libro Los versos satánicos, y aún así, el mismo gobierno islámico la haya denegado tiempo después, el riesgo de Rushdie -y de estar cerca de él- es algo que no se puede hacer a un lado con facilidad.
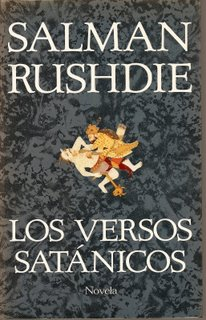
De ahí mi prevención al asistir a la charla que tuvo el escritor de origen indio y criado en Gran Bretaña con su colega colombiano Juan Gabriel Vásquez, en la biblioteca Jaume Fuster de Barcelona. Conversación en la que no hizo ningún comentario ni hubo ninguna pregunta ni de parte de Vásquez y menos del público presente sobre la ya anacrónica condena. Sin embargo, estar a pocos metros de él, viéndolo al alcance de cualquier seguidor de la proclama de Jomeini, fue algo que no me dejó estar totalmente cómodo dentro del salón.

Ocho agentes y un furgón de la policía autonómica de Cataluña, a la puerta de la biblioteca en la Plaza de Lesseps, a la postre, también incrementaron esa disposición. Claro está, este operativo fue mucho menos de lo que se vio en la ciudad durante la visita de Roberto Saviano. ¿Será qué, sin poner en medio el tiempo entre las dos amenazas, la de la mafia napolitana necesita mayor cuidado que la de de los defensores del islam?
Otra cosa que aumentó ese estado de alerta es que la misma fatua, a pesar de que el gobierno iraní ya la suprimió oficialmente, sigue “vigente”; pues el único que de acuerdo con la tradición la puede retirar es el mismo que la haya lanzado. En este caso, Jomeiní, pero una vez muerto, ¿cómo? De ahí que esa tarde, de primavera lluviosa, cualquier fundamentalista indepediente, de turismo por la ciudad, la hubiese podido hacer efectiva para cobrar los millones de dólares como pago por matar a Rushdie (En principio se dijo que se pagaba US$3 y luego se dobló a US$6). Eso, además de sacar un par de libros de la bibilioteca.

¿Quién podría matarlo aquí? ¿Quién, en la Jaume Fuster, tenía rostro y forma de asesino? Con esta pregunta -esperando que no pasara tal cosa- me metí en la fila para entrar a la conferencia y oír de su voz, sus historias e ideas sobre su carrera y su más reciente novela.
¿Será el tipo que está detrás mío y justo me preguntó: “¿Es esta la fila para la charla de Rushdie?” ¿Puede ser la señora de pelo de raíz negra y puntas rojas y que, proyectándose al futuro, lee la sección de obituarios de El País? ¿Será el calvo que teclea su móvil, quizás comunicando: “Estoy a tiro de hacerlo”? O ¿el tipo de chaqueta oscura y pelo engominado que camina como perdido? No, ya sé, la señora pequeña, de canas, que dificílmente camina apoyada en un bastón de aluminio con punta de plástico roja, el arma secreta y clásica para este tipo de atentados.

Cualquiera puede ser, hasta el que ojea Le Monde, el que pregunta por los libros del autor a la entrada o la señora que hace como que lee la revista Todogatos. Cualquiera puede serlo. Hasta yo mismo puedo ser un sospechoso. “Era un rasta alto y tenía una chaqueta naranja”, diría uno de los testigos del hecho.
En fin, que nada de eso pasó. Rushdie sobrevivió. Rushdie comenzó a hablar y me olvidé de la fatua, de Jomeini, de la señora de pelo de raíces negras y puntas rojas, y hasta de la que leía o hacía que leía la revista Todogatos; pues, lo que sucedió fue que conocí a un gran charlador. Un tipo, con cara de lechuza, encandilado por los flashes de los fotógrafos y las luces del salón de conferencias de la Fuster que, entre otras frases, dijo: “Lo único que nos diferencia de los animales es el hecho de contar historias. Todos somos el mismo animal, pero solo por ese hecho, nosotros somos la especie de las especies”.

¡El encantador de Bombay! Así, parafraseando el título de su más reciente novela, La encantadora de Florencia, se podría definir a este tranquilo Rushdie. Pero a diferencia de los legendarios encantadores de serpientes que se sientan o sentaban en cualquier plaza de una ciudad en la India, ponían los cestos sobre el suelo y comenzaban a tocar sus flautas para llamar la atención de las cobras (por favor, entiéndase que no hablo de los turistas sino de las serpientes), Rushdie no llevaba nada de esto. Ni instrumento ni traje ni turbante naranja. Vestía jean, chaqueta gris, camisa azul turquí y zapatos negros. Su música, esa tarde lluviosa, solo fue el valor de su palabra. Lo único que tiene un escritor para seducir al público. Lo único que tiene un escritor para defenderse hasta de la misma muerte.
Simpático y de buen humor y mejor rollo se le notó a este Rushdie que se definió a sí mismo como un escritor de ciudad. “Soy un chico muy urbano. Mis historias comienzan, se desarrollan y terminan dentro de una ciudad. Con frecuencia me pasa que quiero transformarme en uno de mis personajes para desaparecer dentro de mis libros”.
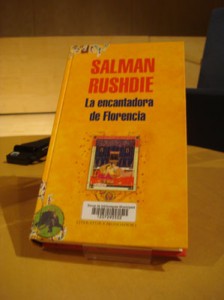
Lo peculiar de La encantadora de Florencia, la novela que vino a presentar, además de la historia de amor que la impulsa, entre un emperador y una mujer imaginaria, es que uno de los personajes es Maquievelo. Del que Rushdie dice que hay que reivindicar en la historia. “Se ha escrito tanto en contra suya, que ya hay que empezar a limpiarle la imagen. Espero que alguien hago lo mismo conmigo dentro de muchísimos años”, anotó entre las risas de las serpientes hechizadas en forma de personas dentro del auditorio.
Acercar a Oriente con Occidente, o a Occidente con Oriente -el orden de los factores no altera el producto-, de acuerdo con él, era otra de sus metas en este trabajo, que como elemento principal combina hechos históricos con ficción. “Son tan enormes e evidentes las diferencias, pero si uno se fija bien, se encuentran muchas similitudes entre los dos”, dijo al hablar de las dos sociedades, pero yo lo oí como si hiciera referencia a realidad y ficción.

Frente a la preocupación de una de las cobras encantadas, dentro del público, sobre el futuro de la novela escrita, el profesor honorario de Humanidades en el MIT y también premio Booker por Hijos de medianoche, no dudó en responder con la tranquilidad del caso: “Sobrevivirá y no hay que tenerle miedo a lo que pueda suceder con el género en el futuro. Porque la buena escritura pasa por todos los sentidos”.
Si lo dice él, que por ahora sobrevive a una fatua islámica vigente o no, habrá que creerle. Luego se puso de pie, se abotonó su chaqueta gris, levanto su mano y se fue con su cara de lechuza. Quizás espantada por tanta luz.



















